Divulgación
Vino argentino, un lugar en el mundo
La agroindustria vitivinícola suministró a Cuyo un producto que integró las economías de Mendoza y San Juan al mercado nacional y mundial.
A principios del decenio 1950, el agrónomo Giovanni Dalmasso visitó las regiones vitivinícolas de Argentina y Chile en ocasión de una sesión plenaria del Comité de la Oficina Internacional del Vino en Mendoza y otros eventos. Dalmasso describió su estadía en un trabajo publicado en la Rivista Internazionale d’Agricoltura, donde manifestó que no era “simple” ni “seguro” comparar los países vitivinícolas sudamericanos con los europeos.
Según su perspectiva las comparaciones que las estadísticas permitían realizar bajo supuestos homogeneizantes escondían profundas heterogeneidades. Argentina se posicionaba como el cuarto productor mundial de vinos, detrás de Francia, Italia y España; y, a su vez, superaba en volumen por más de cuatro veces a su vecino chileno. Sin embargo, sus climas y territorios eran muy diferentes a los de los viejos países vitivinícolas: sus viñedos y bodegas eran “fabulosos”, todo era “colosal”, aunque su enología era menor; el vino producido correspondía al tipo “común”, sin respetar la denominación de origen; los empresarios buscaban reducir costos para mantener los precios bajos.
Concluyó que los vinos argentinos –y los chilenos- no constituían una competencia para los europeos, aunque se podía esperar que aumentaran sus exportaciones y comprendieran la necesidad de no dejarse llevar por la “veleidad del expansionismo vitivinícola”.
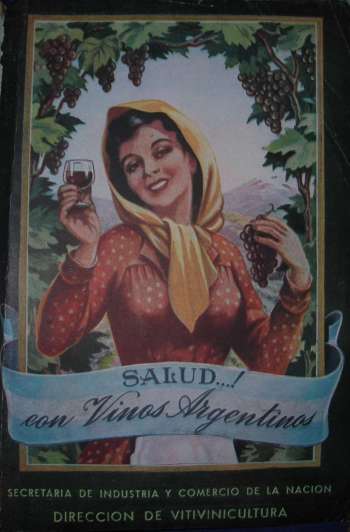
La inserción en el mundo
Efectivamente, la vitivinicultura argentina transitaba una etapa de reconfiguración. La política vitivinícola se encontraba en una nebulosa. Las intervenciones federales instauradas por la llamada Revolución Libertadora que derrocó al presidente Perón, se mostraron dubitativas en relación con las funciones que debía desempeñar la empresa Bodegas y Viñedos Giol en los mercados de uvas y vinos de Mendoza (la cual había sido incorporada al patrimonio del Estado mendocino en 1954).
La creciente brecha entre producción y consumo de vinos puso sobre la mesa el riesgo de la producción indiscriminada, frente a la percepción de que el consumo per cápita estaba por alcanzar un techo. En ese marco, en 1963 las dirigencias políticas y empresariales de Mendoza y San Juan consensuaron dos mecanismos de intervención directa para influir en los precios del vino y en el reparto de beneficios: la compra de grandes volúmenes de uvas y vinos y la prestación del servicio de elaboración para viñateros sin bodega por parte de Bodegas Giol y Cavic (una sociedad mixta sanjuanina, integrada por productores vitícolas y el Estado provincial).
La declinación del consumo comenzó en 1970, y se prolonga hasta hoy. La combinación explosiva entre crecimiento indiscriminado de las plantaciones de vides criollas y caída sistemática del consumo derivó en la crisis vitivinícola que atravesó la década de 1980, y colocó a la vitivinicultura argentina al borde del colapso. La dramática situación y una política macroeconómica de inspiración neoclásica, impulsaron la introducción de cambios estructurales de la mano de la modernización tecnológica, las políticas de reconversión vitivinícola y de fraccionamiento de vinos en origen, la profesionalización de la gestión empresarial, entre muchos otros factores, que permitieron la elaboración de vinos con estándares de calidad internacionales.
Esta transformación, parcial, heterogénea e incompleta, abrió las puertas del mercado externo. La comparación entre la vitivinicultura argentina y la de los países europeos cobró sentido: desde 2003, las exportaciones de vino crecieron rápidamente, alcanzando un 20%, en promedio, de la elaboración total. Argentina ocupa, por mérito propio, el noveno puesto en el ranking mundial de productores de vinos.
Por Patricia Olguín / INCIHUSA-Conicet, FCE-UNCuyo